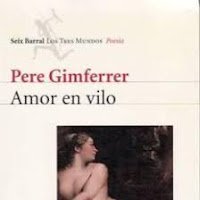El mismo desprecio por lo instituido encontramos en su
vivencia del amor. A los veintitrés años Espronceda
se apodera de la malcasada Teresa Mancha
y se la lleva a París. Viven unos años apasionados, tienen una hija, pero
semejantes aventuras son tan intensas como fugaces. Teresa terminará
rechazándole, mendigará amores durante unos años y morirá corroída por el
desengaño en 1839.
No quiero dejar, por cierto, de hacer referencia a la
sugestiva versión que ofrece Rosa Chacel
de esta ruptura, en su novela Teresa.
En un momento dado, la mujer, revolviendo papeles de su amante, encuentra una
creación suya inédita: unos poemas obscenos. Una chiquillada, tal vez, pero
Teresa no pudo evitar recordar sus raptos amorosos y asociarlos con aquellos
versos. ¿Así que eso es una mujer, así que eso soy yo misma, para ti? El icono
del rebelde, del patriota, del hombre animoso, se vino abajo de repente y
Teresa ya no pudo recuperarse. Se convirtió en una cínica y rumió su amargura
hasta su muerte.
Si no fue así, bien pudo haber sido. Tal vez había tomado a
su amante por uno de sus personajes, esos que nunca descendían a tales
submundos. En todo caso, la decepción fue tan tremenda que se hundió en abismos
sacados a luz después por el poeta en uno de los cantos más desgarrados que salieron
de su pluma, el titulado justamente “A Teresa” y que, caóticamente como no
podía ser menos, insertó sin venir a cuento en El diablo mundo, su creación más ambiciosa.
¿Por qué volvéis a la memoria mía,
tristes recuerdos del placer perdido,
a aumentar la ansiedad y la agonía
de este desierto corazón herido?
Y sigue con abundantes ¡ay!
Y ¡oh! mientras evoca cómo
En tu frente la implacable suerte
grababa de los réprobos el sino…
Sola y envilecida, y sin ventura,
tu corazón secaron las pasiones;
tus hijos, ay, de ti se avergonzaran,
y hasta el nombre de madre te negaran.
Para terminar con una risotada de hielo:
Brilla radiante el sol, la primavera
los campos pinta en la estación florida:
truéquese en risa mi dolor profundo…
Que haya un cadáver más, ¡qué importa al mundo!