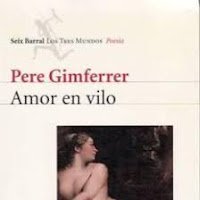Que todos los libros de Anatole
France vienen a ser el mismo (sin que sea malo); que (como expondrá después
en La deshumanización del arte) no es
el mejor arte el que te lleva a sentir, sino el que admiras por sí mismo; que
los Zubiaurre son tres veces sordomudos,
por sordomudos, por vascos y por pintores; que el marco sirve para aislar el
mundo ficticio del real y que los orientales, al carecer de marco sus cuadros,
están renunciando a esa operación de aislamiento; cómo el hecho de que el
hombre tenga sentimientos (que carecen de utilidad externa) es la mejor
refutación del darwinismo; cómo los ballets rusos nos han devuelto la emoción
del espectáculo y cómo lo que decimos sentir ante otros espectáculos u otras
figuras nos viene realmente impuesto desde fuera. Esto y bastantes más cosas se
atreve a diagnosticar este que en sus nochebuenas debía de ser el cuñado por
antonomasia. Eso sí, da gusto leerle. Un pelín afectado se me ha antojado esta
vez, pero bueno.
__