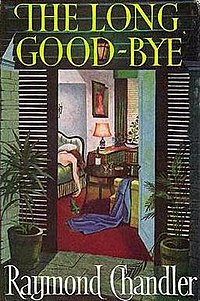
Creo que prefiero el Philip Marlowe de El sueño eterno. Por este Marlowe de El largo adiós han pasdo ya los años, y con ellos se ha vuelto más amargo. Ha mantenido y aumentado sus dosis de sarcasmo, su ingenio en la réplica, y sus reflexiones han adquirido mayor profundidad, lo que hace quizá que esta novela de 1953 sea superior en su alcance a la de 1939, pero el paladar se queja.
La coincidencia de mi lectura de El largo adiós con la Semana Negra de Gijón no fue más que eso, una casualidad. Podía haber dicho que se trataba de un homenaje; que, ante la avalancha de novelas y novelistas mediocres, decidí volver a los clásicos, a los maestros fundadores del género. Pero, con todo, esta coincidencia me da pie para una meditación: ¿por qué se llamó negra a esta subespecie de la novela policíaca que cambió el salón aristocrático por el callejón y dio entrada a la realidad social en su aspecto más desagradable? Entre otras cosas, porque su tono general deja poco lugar a la esperanza. Porque la virtud, en ella, parece ser algo exótico, o bien una pieza de museo ante cuya autenticidad uno prefiere reservarse la opinión.
Philip Marlowe se encuentra ante este panorama. Y, ciertamente, no se hace ilusiones. Sabe que no debe presuponer la virtud, sino el vicio, ante las gentes con quienes se topa. Pero él mismo quiere mantenerse incontaminado. No descubro nada nuevo si digo que este detective es el nuevo héroe caballeresco, capitán trueno de una sociedad sin doncellas inocentes ni honrados campesinos. Tanto en El sueño eterno como en El largo adiós lo vemos llevando adelante un caso cuando todo el mundo le presiona para que lo abandone. El olor a corrupción le subleva y renuncia a la recompensa material en aras de la justicia. Un "retrato de Madison" (un billete de cinco mil dólares) es en El largo adiós el precio por no levantar la tapa del cubo de la basura. Marlowe lo sabe y lo conserva intacto mientras, implacablemente, va poniendo las cartas boca arriba pese a todos. Sabe que él solo no conseguirá que las cosas dejen de ser como son, pero al menos no contarán con él para seguir infectando la llaga. No le harán entrar en el engranaje de podredumbre y mentiras. Algo semejante creí ver hace tiempo en el detective de la Continental, el personaje de Dashiell Hammett: con la diferencia, quizá, de que este no hace discursos, no medita: se limita a llevar a cabo su tarea con honradez y se incomoda cuando roza la inmoralidad, como en Cosecha roja. Marlowe va más allá. Es el auténtico "Quijote desencantado", como alguien lo llamó con feliz expresión. Don Quijote es capaz de decir, bajo la lanza enemiga, aquello de "Dulcinea es la mujer más hermosa de la tierra". Marlowe, con un caso cerrado (en falso) y libre de todo compromiso, da a la prensa un documento que hará que al día siguiente su pellejo no valga un céntimo.
Y esto es lo que se echa de menos en los novelistas negros epigonales. Han puesto el acento en la podredumbre sin mostrar una alternativa. Da la impresión de que lo negro se ha convertido, frívolamente, en un objeto de adorno. Se ha crado una estética de lo corrupto, así como el spaghetti-western hizo su estética de lo sucio. Por eso, leyendo El largo adiós, me pregunto: un detective de novela negra actual, ¿hubiera rechazado cheques y camas con la elegancia con que lo hace Marlowe? Mucho me temo que más bien se han integrado por completo en la sucia maquinaria y que sus creadores han confundido el desencanto y el sarcasmo con la renuncia a todo asomo de reacción. De ahí mis reticencias con respecto a la Semana Negra, a la que no quito méritos como iniciativa original y de éxito, pero no sé si al autor del Lazarillo le hubiera gustado una "semana de la picaresca", caso de que tal evento hubiera sido posible en la época. Sabría que se iba a poner el acento en lo superficial y que lo picaresco, que en su obra y en la de Mateo Alemán aprece como una necesidad expresiva, iba a convertirse en gratuito, como de hecho sucedió en Castillo Solórzano, por ejemplo. De ahí que en la novela negra actual proliferen hasta la náusea las crueldades y las perversiones sin que veamos nada más adentro. Es el destino de todo fenómeno literario, o artístico, cuando se convierte en moda.
Dije al principio que lo que hace de El largo adiós una novela de gran alcance es ese tono amargo que destila su protagonista contra todo el mundo. Nos encontramos en medio de una sociedad viciada, donde incluso los que se suponen "guardianes del bien" (la policía) son quienes primero lo traicionan (en este sentido, el discurso en que Marlowe contrapone la ley a la justicia es memorable). En un contexto como este, en que se ha perdido la esperanza de encontrar una conducta intachable, los que resultan más simpáticos son los mediocres, los perdedores, gente como Terry Lennox o Roger Wade, inmorales, sí, pero producto o desecho de los auténticos canallas, los Mendy Menéndez, los Randy Starr o, quizá más por encima, los Harlan Potter, millonarios a los que hay que suponer la inocencia porque se han cuidado muy bien de ocultar la manera como han conseguido su fortuna. Sucede como en Los ladrones somos gente honrada, la comedia de Jardiel Poncela, traducción cómica de lo que Chandler nos ofrece en versión trágica. "Los borrachos y los cornudos somos gente honrada", cabría decir aquí, cuando parece que no cabe otro modo de entender la honradez que en términos relativos. Afortunadamente, nos queda Marlowe.
Agosto 1996
__